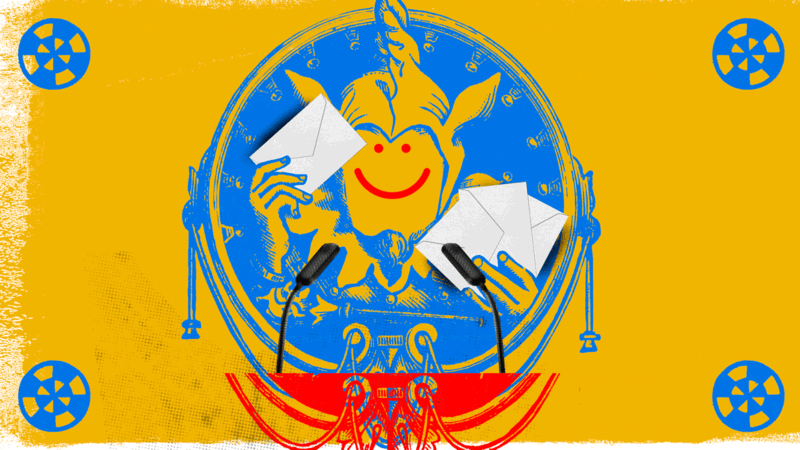
Este país mío nunca dejará de sorprenderme. En medio de uno de los momentos sociales más tensos de su historia reciente, apenas saliendo de una pandemia que delató la mediocridad de sus dirigentes y ha matado a 140.000 personas, asomándose a cotas de violencia que no se veían desde antes de la firma de los acuerdos de paz, Colombia lleva ya varios meses embarcada en la campaña presidencial más frívola, más boba y más desprovista de ideas que me haya tocado ver en mi vida de ciudadano. La campaña de casi todos los precandidatos parece diseñada con una sola premisa en mente: el votante es un niño de ocho años, y hay que conquistarlo con musiquitas tontas y colores vivos. Aunque tal vez soy injusto con los niños de ocho años, pues los he conocido brillantes. Me corrijo: la campaña colombiana, en la gran mayoría de casos, parece haber asumido que el votante es idiota. Y así nos va.
Por eso los hemos visto haciendo el ridículo con bailes en TikTok, como el desesperado aspirante de la derecha uribista, al cual se le han acabado las maneras de faltarse al respeto. Y los hemos visto disfrazados con el uniforme de la selección de fútbol, como una banda de adolescentes, y los de cierta edad recordamos que ni siquiera el risible Berlusconi, cuando anunció su candidatura con un discurso plagado de metáforas futbolísticas, se atrevió además a ponerse la camiseta. Algunos aspirantes que no tienen nada de frívolos se han disfrazado de dibujo animado, acaso porque a un despistado asesor de campaña se le ocurrió que eso servía para parecer normal. Y luego está el caso de un populista inclasificable —salvo por su ramplonería trumpista— cuyos vídeos quieren simplemente que la gente se olvide de otras cosas: la filmación en que aparece agrediendo por la espalda a un concejal (una violenta cachetada), o el audio en que amenaza a un contradictor con pegarle un tiro.
Pero no creo que tengamos demasiado derecho a sorprendernos. Esta campaña ocurre en la estela del Gobierno fallido de Iván Duque, y tal vez habrá quien recuerde en mi país desmemoriado lo que fue la vergonzosa experiencia de hace cuatro años, cuando el actual presidente hizo campaña bailando salsa en la televisión, tocando guitarra en la radio y preguntándole a Emilio Butragueño “cuántas cabecitas” podía hacer. (“Yo la cabeza la usaba para pensar”, fue la respuesta sin diminutivos de Butragueño.) Aquella frívola campaña anunciaba una presidencia frívola, y el anuncio se ha cumplido con creces: al presidente lo hemos visto disfrazado de policía —justo después de las protestas en que los desmanes policiales acabaron con varias vidas—, o pidiéndole a un locutor de fútbol que narre el gol que Colombia le mete a la covid-19, o haciendo infantiles juegos de palabras con los nombres de un asesino que el ejército había dado de baja. Por supuesto, éste también fue el presidente que sacó unos 800.000 euros del Fondo de Paz para pagar una “estrategia de posicionamiento en redes” de su Gobierno. Lo dicho: no hay derecho a sorprendernos.
En medio de este panorama lamentable, cuento con los dedos de una mano los aspirantes que se han negado a comunicarse con los votantes por medio del ridículo organizado. Uno de ellos, notablemente, parece empeñado en la anacrónica noción de tratar a los ciudadanos como adultos. Es Sergio Fajardo, un matemático que no tenía ninguna necesidad de meterse en política, pero lo hizo: en 2004 llegó a la alcaldía de Medellín, que por esos tiempos seguía siendo una de las ciudades más violentas, excluyentes y difíciles del mundo, y en pocos años le dio la vuelta con unas ideas tan atrevidas que se convirtieron en objeto de fascinación y estudio para observadores de todas partes. Pues bien, hace apenas un par de días que Fajardo lanzó su programa de gobierno, más de 30 documentos extensos llenos de ideas concretas y atravesados por una visión de país que pasa por la defensa de la paz, la protección de los más débiles y la construcción de una sociedad más igualitaria; pero yo tengo la impresión confusa de que a la mayoría de la gente nada de eso parece importarle demasiado. ¿Por qué?
Las virtudes que siempre le he visto a Fajardo —la sensatez, la serenidad, una honestidad a prueba de los ataques más rastreros, el paso exitoso por cargos de poder— no parecen tan útiles en una campaña como la que vemos. La razón es muy sencilla, casi banal: el mundo de 2022 no es el mundo de 2004, cuando Fajardo fue elegido para aquellos cargos con los que les cambió la vida a miles. En esos tiempos que parecen tan remotos, todavía las redes sociales no habían provocado este deterioro inverosímil del debate público, ni creado este orden de las cosas en que son más visibles quienes más hagan el ridículo, o quienes más insulten o descalifiquen o más escandalosos sean, o quienes más alimenten la crispación, la polarización o la franca violencia retórica. En un país que admira la indecencia y el matoneo (el populista que agredió a un concejal no ha bajado sino subido en las encuestas, y los tuiteros más comentados son siempre los más procaces, fanáticos o injuriosos), pocos se niegan a jugar ese juego sucio. Y pagan por eso: pues la Colombia de hoy es un lugar tribalista y sectario, donde incluso líderes de opinión inteligentes se dejan seducir por la fogosidad y los aspavientos, e incomprensiblemente confunden el aplomo con falta de convicción, la mesura con el aburrimiento.
No sé si habremos perdido para siempre la capacidad de leer el mundo con mirada clara, o si nuestras sociedades estarán viviendo en una realidad paralela —la de las redes— donde se vive una experiencia distinta, definida por dos polos que parecen contradictorios pero tal vez sean temiblemente complementarios: la frivolidad y la violencia. Pensé en todo esto la semana pasada, después de que un grupo de encapuchados vestidos de negro recibieron a Fajardo en una universidad adonde llegaban, él y su grupo, para hacer campaña. Lo primero fue el estallido de un explosivo casero; enseguida, los amedrentamientos directos, y la exigencia al candidato de que se fuera del lugar. Una esquirla del explosivo hirió a una mujer que lleva años trabajando con Fajardo, y él se retiró de los predios de la universidad, caminando lentamente, con la misma serenidad con que hace todo, e incluso deteniéndose a hablar con la gente que se acercaba a pedirle disculpas y a plantearle, allí mismo, sus inconformidades y sus desacuerdos.
Tal vez lo que quiero decir es esto: es posible que los ciudadanos y los medios, acostumbrados desde hace varios años a una dieta de espectáculo y enfrentamientos, de frivolidad y agresiones, de polarización y demagogia, ya no sepan cómo entender a un político que no se relaciona con los votantes mediante discursos exaltados, ni azuzando los odios ni explotando los miedos, sino saliendo a la calle y hablando con la gente, incluso si los violentos lo acosan o lo amedrentan. En mi país, frustrado y enfurecido tras cuatro años funestos, esa serenidad no sólo es deseable, sino urgente. Habrá que ver qué hacemos con ella.
Juan Gabriel Vásquez es escritor. Su última novela es Volver la vista atrás (Alfaguara).
