Baudelaire, en Mi corazón al desnudo, escribe que «las naciones no producen grandes hombres sino a su pesar». Y si fuera un autor español hubiera añadido que cuando surgen estos individuos «anormales» tienen que dedicar tanto esfuerzo a su labor como a defenderse de los embates de sus conciudadanos ofendidos. Valerio Máximo dedicó a ello varios capítulos de sus Hechos a la ingratitud. Se podrían resumir en el epitafio que mandó poner Escipión el Africano, conquistador de Cartago y luego perseguido y exiliado: «Patria ingrata, no posees ni siquiera mis huesos». Saint-Simon escribió también sobre «este fanatismo de los países de la Inquisición, donde la ciencia es un crimen y la ignorancia y la estupidez las mejores virtudes». Nadie duda de que estaba pensando en nuestros antepasados. Toda esta introducción viene a cuento del desdén visceral que nuestros compatriotas muestran, a lo largo de los siglos, por aquellos que han destacado contemporáneamente, sobre todo, en la cultura humanística y la ciencia.
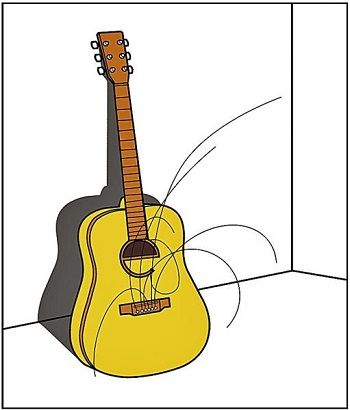 Cojamos, por ejemplo, la lista de premios Nobel y veremos lo que el Estado hizo alguna vez por ellos: Aleixandre, exilio interior; Juan Ramón, exilio exterior, al igual que Severo Ochoa. Las dificultades de Cajal ya las conocemos, la casa en la que vivió frente al Retiro, al lado de Atocha, hoy luce un cartel donde se anuncia la venta de apartamentos de lujo. Hubiera sido una magnífica Casa Museo, como la hoy abandonada de Aleixandre. Esto sale a colación por la pérdida del último Nobel de Química, que debiera haberse otorgado a nuestro gran investigador Francisco Mojica. Resulta que se lo otorgaron a quienes se aprovecharon de su descubrimiento, sin el cual no se hubieran podido dar los pasos ulteriores. Esta pérdida de semejante oportunidad no es achacable al candidato cesante, que bastante hizo ya con trabajar con denuedo e ínfimos medios si los comparamos con los de los investigadores de EEUU o europeos de verdad, sino por el desinterés de parte de los ministerios de Cultura-Educación-Ciencia e Investigación y Universidades. Nada menos que tantos ministerios inútiles e incapaces de difundir la obra de este científico en el mundo e influir –como hacen otros países no fallidos– ante los jurados para el reconocimiento público de tanto esfuerzo. Incluso cuando se ha sabido esta decisión poco justa, excepto el ministro de Ciencia que, muy fríamente, dijo algo balbuceando, el resto de sus compañeros, todos ellos igual de inútiles y sobreros, no manifestaron nada en absoluto porque estoy seguro que desconocían su existencia mortal. Ni siquiera el Consejo de Ministros, al menos que yo sepa, aprobó la concesión de alguna medalla para desagraviarlo a él y al resto de españoles. Tuvo que ser una de las dos premiadas, la norteamericana Jennifer Doudna, quien dijera públicamente que Mojica «es un gran investigador, innovador y creativo, que ha conseguido grandes avances; España es un país muy afortunado por contar con un extraordinario científico como él». Lo mismo supongo que piensa la otra ganadora, la francesa Emmanuelle Charpentier. Ambas ya habían recibido el Premio Princesa de Asturias que le negaron a Mojica en el 2015 porque el jurado lo desconocía.
Cojamos, por ejemplo, la lista de premios Nobel y veremos lo que el Estado hizo alguna vez por ellos: Aleixandre, exilio interior; Juan Ramón, exilio exterior, al igual que Severo Ochoa. Las dificultades de Cajal ya las conocemos, la casa en la que vivió frente al Retiro, al lado de Atocha, hoy luce un cartel donde se anuncia la venta de apartamentos de lujo. Hubiera sido una magnífica Casa Museo, como la hoy abandonada de Aleixandre. Esto sale a colación por la pérdida del último Nobel de Química, que debiera haberse otorgado a nuestro gran investigador Francisco Mojica. Resulta que se lo otorgaron a quienes se aprovecharon de su descubrimiento, sin el cual no se hubieran podido dar los pasos ulteriores. Esta pérdida de semejante oportunidad no es achacable al candidato cesante, que bastante hizo ya con trabajar con denuedo e ínfimos medios si los comparamos con los de los investigadores de EEUU o europeos de verdad, sino por el desinterés de parte de los ministerios de Cultura-Educación-Ciencia e Investigación y Universidades. Nada menos que tantos ministerios inútiles e incapaces de difundir la obra de este científico en el mundo e influir –como hacen otros países no fallidos– ante los jurados para el reconocimiento público de tanto esfuerzo. Incluso cuando se ha sabido esta decisión poco justa, excepto el ministro de Ciencia que, muy fríamente, dijo algo balbuceando, el resto de sus compañeros, todos ellos igual de inútiles y sobreros, no manifestaron nada en absoluto porque estoy seguro que desconocían su existencia mortal. Ni siquiera el Consejo de Ministros, al menos que yo sepa, aprobó la concesión de alguna medalla para desagraviarlo a él y al resto de españoles. Tuvo que ser una de las dos premiadas, la norteamericana Jennifer Doudna, quien dijera públicamente que Mojica «es un gran investigador, innovador y creativo, que ha conseguido grandes avances; España es un país muy afortunado por contar con un extraordinario científico como él». Lo mismo supongo que piensa la otra ganadora, la francesa Emmanuelle Charpentier. Ambas ya habían recibido el Premio Princesa de Asturias que le negaron a Mojica en el 2015 porque el jurado lo desconocía.
El prestigio de España, es duro afirmarlo, va camino de la extinción. Ni siquiera un gigante como Rafa Nadal puede mantenerlo ya sobre sus espaldas. Por cierto, días después de conquistar su 13º Roland Garros se le otorgó la más importante medalla que España puede conceder a un deportista. Pero, ¿por qué no se la había otorgado antes? ¿Acaso esa medalla es más importante que las que ha conseguido a lo largo de los años por todo el mundo? Y tampoco nadie relevante del Gobierno lo acompañó a París. Y no es que Nadal necesite a nadie, sino que quienes deberían haber ido son, precisamente, los que lo necesitan a él. El prestigio de España conseguido duramente durante las cuatro últimas décadas está siendo dilapidado. La Constitución de 1978 fue el símbolo de la libertad recuperada y el ejemplo de que un país conflictivo durante siglos podía restituir la convivencia y la reconciliación. Resurgieron así bajo esta fe de concordia las artes, las letras, las ciencias, el deporte y la cultura en general. También un desarrollo económico inusitado que nos convirtió en uno de los países más desarrollados. Premios, reconocimientos internacionales, presencia en todos los foros de decisión, cargos en organismos internacionales, la entrada en Europa por la puerta grande y nuestra presencia en Iberoamérica a través de planes conjuntos de cooperación para el desarrollo social y económico. Pero todo esto se truncó cuando, como la mujer de Lot, se miró hacia atrás. Y si un país comienza a ponerse en duda a sí mismo, a menospreciarse, a criticarse insalubremente, qué pueden pensar los demás de él. España había dejado de ser un problema para ser un ejemplo, pero eso no era suficiente para muchos españoles más jóvenes desmemoriados y arrogantes. Ya sabemos que la deriva comenzó en la educación, siempre el gran problema de nuestro país, recordado en cada momento por gentes como Jovellanos, Blanco White, Larra o Azaña. La desaparición de las Humanidades provocó que las nuevas generaciones ya no sepan en qué país viven. Si no se explica la historia, la literatura, el arte o la ciencia de un país, los estudiantes quedan huérfanos de referencias y de raíces. Si, además, en algunas comunidades se insiste más en narrar lo puramente local frente a lo común concerniente a toda la nación, el perjuicio es todavía mayor. El sistema educativo nuestro, aún hoy en día, del color político que sea, no ha sabido explicar de dónde venimos, ni qué significa la democracia ni la monarquía parlamentaria ni nada. Hoy ningún estudiante podría explicar algún artículo de la Constitución porque simplemente no se imparte. Y de ahí provienen muchos de los comportamientos incívicos de estos días por parte de los universitarios en diferentes universidades, algunas de ellas de las más antiguas del mundo. Y los jóvenes no tienen culpa de ser uno de los principales cauces de extensión de la pandemia, sino el Estado, que no se ocupó de darles una buena educación.
Mientras en Francia asesinar a un profesor equivale a asesinar a la propia República, y el presidente acude a los funerales y se le rinden honores, aquí los profesores y sanitarios, así como otros funcionarios abnegados, son maltratados y están malpagados. Es indignante ver que en los presupuestos aparezca la subida de sueldos de los políticos, que en nada han arriesgado sus vidas durante estos meses; mientras que médicos, enfermeros y demás cuerpos sanitarios y educativos siguen con sueldos ridículos y todavía con medios insuficientes para afrontar las sucesivas olas. Sí, Francia siempre ha rendido honores a sus educadores y a sus gentes de la cultura, y gracias a Francia pudieron salvarse nuestros exiliados de todas las épocas.
Tuvimos un gran prestigio; tanto que en esos cuarenta años hubiera sido posible que a Mojica se le hubiera concedido el Premio Nobel de Química. Hoy no es posible por nuestras propias culpas cainitas resucitadas. De nuevo el fanatismo y el sectarismo y, además, mostrado públicamente sin ningún pudor. Nuestro Parlamento va camino de parecerse al de los peores tiempos. El presidente no asiste o desaparece y él mismo es el que no impone respeto a los insultos que se arrojan sobre los españoles, la Constitución y la Jefatura del Estado. Y este desprestigio se ha visto incrementado por la horrible gestión de la no menos horrible pandemia. La dejación de responsabilidades por parte del presidente es algo asombroso y está produciendo el caos autonómico. La sensación, cada vez mayor, por parte de los ciudadanos, incluidos sus propios votantes, es de que le dan absolutamente igual los muertos. En este sentido su actuación es muy parecida a la de Trump: «¡Ahí os quedáis, que la naturaleza elija a los más resistentes!». ¿Dónde está la famosa comisión de especialistas? ¿Pueden seguir al mando de nuestras vidas los mismos inútiles? ¿Acaso no hay mejores gestores? Y, luego, las diferentes batallas contra la división de poderes. Y la autocracia despótica. Si al menos fuera un buen déspota ilustrado, pero solo es lo primero.
Este es un tiempo de mala fe. La nuestra no es una época de fe, pero tampoco de incredulidad. Es una época de mala fe –como escribe Chiaromonte en su libro del mismo título–. Mala fe, es decir, de creencias mantenidas a la fuerza. Hoy las mentiras, en oposición a las verdades incontrovertibles, genuinas, son las que se imponen. El discurso de Casado en el Parlamento, al separarse de la extrema derecha, ha dado luz a esa posibilidad de entendimiento para salir adelante en semejante momento. Y eso mismo tendrá que hacer algún día Sánchez, esperemos que más pronto que tarde, para desprenderse de su extrema izquierda y volver a la senda constitucional de la que le encanta zafarse.
César Antonio Molina es escritor. Ex ministro de Cultura, ex director del Instituto Cervantes y ex diputado.
