Un atardecer romano en la Piazza del Popolo, Max Aub le decía a Rafael Alberti que todas las guerras eran guerras de religión. Aunque Max no entró en detalles, no creo que exceptuara la guerra de España, en la que ellos participaron a fondo. La guerra es el fin al que tienden los movimientos de vanguardia de la Modernidad, cuya razón de ser es la ruptura con la tradición y sus valores, y de estos valores, pocos tan explícitos como los religiosos. La ruptura con la tradición es el denominador común de los movimientos revolucionarios, y justamente la Edad Contemporánea, la Modernidad o como se la quiera llamar, da comienzo con la Revolución Francesa. Es desde ese momento cuando da en llamarse Civilización Occidental lo que hasta entonces se denominaba Cristiandad, una Cristiandad, por cierto, en la que no faltaron guerras de religión. El Trono y el Altar son, más que símbolo, el baluarte de esa tradición contra el que embisten los romanticismos, las bohemias, las vanguardias, avanzadillas de organizaciones políticas deseosas de implantar un orden nuevo, de obrar una redención laica en el reino de lo inmanente. Eso explica que sea con una Introducción sobre el dadaísmo como se abre El resurgimiento católico en la literatura europea moderna (1890-1945) de don Enrique Sánchez Costa, profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo (República Dominicana), versión abreviada de una tesis galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra.
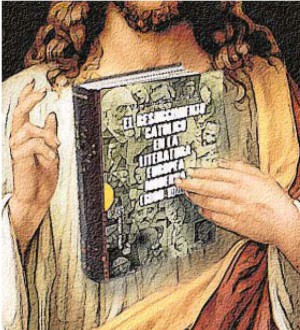 No hay una revolución que no desencadene una guerra civil. Todos esos movimientos han participado por activa o por pasiva en las turbulencias de que la Modernidad no se ha privado, ciertamente, y todos en diversa medida han formado en las filas de ese Anticristo que han mencionado pensadores contemporáneos tan diversos como Benedetto Croce, Jacques Maritain o Carl Schmitt. Según Schmitt, frente a ese Anticristo siempre se ha levantado en cada etapa de la Historia desde el comienzo de la Era Cristiana lo que San Pablo llama katechon en la segunda carta a los tesalonicenses. De todos los valladares alzados frente al Anticristo, el más permanente de todos ha sido el Altar, o sea la Iglesia de Roma, en guardia permanente frente al Príncipe de este Mundo, y eso tal vez explique la reacción de muchos escritores europeos de nota sobre los que versa la tesis susodicha. Muchos de esos autores son conversos y más de uno ha arrastrado nostalgias o remordimientos en la más benévola de las hipótesis; o, en otra no menos benévola, han conservado vestigios de sus anteriores avatares; o bien, y esto es ya más grave, han acabado por servir a dos señores. Desde el «viejo profesor» que dijo que «Dios nunca abandona a un buen marxista» hasta cierto alcalde exnumerario del Opus Dei que me anunció muy ufano su propósito de oficiar el enlace civil de dos personas del mismo sexo en un acto de «caridad cristiana», no faltan en nuestro tiempo los ejemplos de capitulación ante los enemigos del alma, no muy distintos de las componendas de algunos de los intelectuales mejor parados en este valioso ensayo, como Bernanos o el propio Maritain. A Bernanos ya se ocupó Simone Weil de darle la réplica adecuada, y en cuanto a Maritain, se la dio él mismo en su gran libro Le paysan de la Garonne. Y es que en ese libro impagable Maritain establece una distinción entre tenderle la mano al mundo o arrodillarse ante él, cosa que a mi juicio hicieron ellos al tomar partido en la guerra española contra la Cruzada, dicho sea en la terminología vaticana de la época. «… Importa ante todo destacar –escribe el campesino del Garona– que el modernismo desenfrenado de hoy es irremediablemente ambivalente. Tiende por naturaleza, por más que lo niegue, a arruinar la fe cristiana, sí; hace todo lo posible para vaciarla de todo contenido». Y es que un mundo de espaldas a toda trascendencia que propone al hombre una redención inmanente lo que hace es sustituir la Parusía por la utopía, una utopía que Marx remitía ad calendas graecas, pero que algún jesuita, como el «humano impaciente» P. Díez-Alegría, no tenía empacho en dar por alcanzada en los países de obediencia soviética. No sé si los antecedentes de este embeleso del clero de la Modernidad, regular, secular y laico sin distinción están en La iglesia quemada, el artículo que el poeta Juan Maragall escribió a raíz de la Semana Trágica de Barcelona, en el que lo único que le falta es darles las gracias a los incendiarios.
No hay una revolución que no desencadene una guerra civil. Todos esos movimientos han participado por activa o por pasiva en las turbulencias de que la Modernidad no se ha privado, ciertamente, y todos en diversa medida han formado en las filas de ese Anticristo que han mencionado pensadores contemporáneos tan diversos como Benedetto Croce, Jacques Maritain o Carl Schmitt. Según Schmitt, frente a ese Anticristo siempre se ha levantado en cada etapa de la Historia desde el comienzo de la Era Cristiana lo que San Pablo llama katechon en la segunda carta a los tesalonicenses. De todos los valladares alzados frente al Anticristo, el más permanente de todos ha sido el Altar, o sea la Iglesia de Roma, en guardia permanente frente al Príncipe de este Mundo, y eso tal vez explique la reacción de muchos escritores europeos de nota sobre los que versa la tesis susodicha. Muchos de esos autores son conversos y más de uno ha arrastrado nostalgias o remordimientos en la más benévola de las hipótesis; o, en otra no menos benévola, han conservado vestigios de sus anteriores avatares; o bien, y esto es ya más grave, han acabado por servir a dos señores. Desde el «viejo profesor» que dijo que «Dios nunca abandona a un buen marxista» hasta cierto alcalde exnumerario del Opus Dei que me anunció muy ufano su propósito de oficiar el enlace civil de dos personas del mismo sexo en un acto de «caridad cristiana», no faltan en nuestro tiempo los ejemplos de capitulación ante los enemigos del alma, no muy distintos de las componendas de algunos de los intelectuales mejor parados en este valioso ensayo, como Bernanos o el propio Maritain. A Bernanos ya se ocupó Simone Weil de darle la réplica adecuada, y en cuanto a Maritain, se la dio él mismo en su gran libro Le paysan de la Garonne. Y es que en ese libro impagable Maritain establece una distinción entre tenderle la mano al mundo o arrodillarse ante él, cosa que a mi juicio hicieron ellos al tomar partido en la guerra española contra la Cruzada, dicho sea en la terminología vaticana de la época. «… Importa ante todo destacar –escribe el campesino del Garona– que el modernismo desenfrenado de hoy es irremediablemente ambivalente. Tiende por naturaleza, por más que lo niegue, a arruinar la fe cristiana, sí; hace todo lo posible para vaciarla de todo contenido». Y es que un mundo de espaldas a toda trascendencia que propone al hombre una redención inmanente lo que hace es sustituir la Parusía por la utopía, una utopía que Marx remitía ad calendas graecas, pero que algún jesuita, como el «humano impaciente» P. Díez-Alegría, no tenía empacho en dar por alcanzada en los países de obediencia soviética. No sé si los antecedentes de este embeleso del clero de la Modernidad, regular, secular y laico sin distinción están en La iglesia quemada, el artículo que el poeta Juan Maragall escribió a raíz de la Semana Trágica de Barcelona, en el que lo único que le falta es darles las gracias a los incendiarios.
Maritain recuerda haberle dicho a Jean Cocteau que hay que tener la mente dura y el corazón tierno, para concluir poniéndose en guardia frente a las mentes blandas en el diálogo ecuménico. Cuando él escribía no había aparecido el llamado pensamiento blando, hoy dominante en Occidente, un pensamiento abierto a las «utopías negativas» en las que José Luis Aranguren, más realista pero no menos iluso que Díez-Alegría, cifraba sus esperanzas de una «nueva remoralización». A esas «utopías negativas» –pacifismo, ecologismo, feminismo, nacionalismo– no creo que se les haga ascos en la Pompeu Fabra, sobre todo a la última, y a eso quiero atribuir la tendenciosidad de algunos juicios de valor en una obra tan valiosa, repito, tan bien escrita, tan urdida y documentada. Y es que en la parte III del libro, dedicada a España, tal vez la menos estudiada de las tres, se toman por su valor nominal muchos postulados, como el del catolicismo renovador de Cruz y Raya que acabaría desembocando en lo que alguna vez he llamado el catolicomunismo de Bergamín, y no deja de chocarme la indulgencia hacia algunos de esta cuerda y el rigor hacia otros, como Eugenio d’Ors, que no tenía a la edad en que vivió los sucesos mucha necesidad de «hacer carrera». También hay alguna afirmación gratuita cuando, al reproducir un texto de Gabriel Celaya sobre las tertulias de escritores de opuestas tendencias políticas en los sótanos del Lyond’Or, se afirma que esa convivencia de intelectuales bajo la República no volvería a darse en España hasta los tiempos de la Transición democrática, cuando al autor le faltaban diez años para nacer. No es esa mi experiencia en los años transcurridos desde 1951 hasta 1975, cuando todo empezó a romperse, sobre todo en Barcelona, en aquella Barcelona que, en los años sesenta, era la segunda capital de España y a veces parecía la primera.
No es posible resumir en un artículo la riqueza de un libro tan estimulante, al que no se haría justicia si no se destacara una y otra vez no ya el rigor de la investigación y la riqueza de datos reveladores, sino la voluntad de estilo. Sánchez Costa tiene la cortesía de la amenidad y se lee con placer y sin esfuerzo. También con emoción, como en el estudio tan poliédrico y tan diáfano que hace de un gran poeta tan hermético como Gerald Manley Hopkins, por ejemplo. Sánchez Costa es muy joven y verá cosas que otros no veremos ya, y no sería el primero en volver al cabo de los años sobre sus primeros pasos. A esa edad se dan tropiezos, pero ninguno de mala fe. Nunca es tarde, como demuestra el propio Maritain, ese Maritain que cita a Chesterton cuando dice que «la Iglesia católica es la única que le ahorra al hombre la esclavitud degradante de ser un hijo de su tiempo», y al Apóstol de los Gentiles que dijo Nolite conformare huic saeculo («No os acomodéis a los criterios de este mundo». Romanos,12,2).
Aquilino Duque, , escritor.
