Luis Cernuda, exiliado y asqueado, recuerda una noche en Londres. Lo explica el poema Impresión del destierro. Había asistido a una recepción solidaria con refugiados republicanos como él. Teteras, fotos de familia, tulipanes. Y su malestar de siempre, acentuado por la derrota que se acercaba. En la calle, al marcharse, se le acerca un hombre de ademán espectral. “¿España?”, pregunta, “España ha muerto”. Así lo sufría un Cernuda que en 1939, harto del gris Glasgow donde malvivía, escribió una elegía patriótica que musicaría Paco Ibáñez. “Ellos, los vencedores / caínes sempiternos, / de todo me arrancaron / me dejan el destierro”. En el destierro se quedó hasta el fin, por muchos motivos, pero también porque no percibió que la España que sentía como suya –la que trató de articular el sueño de Manuel Azaña– pudiera renacer.
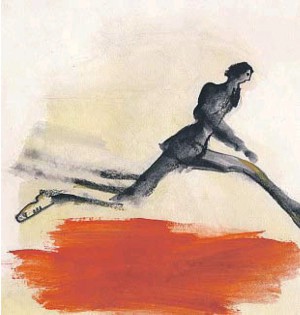 Pero en pleno franquismo unas pocas personas se comprometieron para recomponer fragmentos del sueño aplastado. Desde la segunda mitad de los cincuenta, gente que procedía de la victoria y de la derrota, del interior y del exilio, frente al secuestro reaccionario de la nación y la convivencia, se reencontraron para recoser los hilos de una tradición liberal desfibrada a las coordenadas del momento socialdemócrata (lo definió Tony Judt). Así tramaron una hoja de ruta que durante el proceso de la transición fue asumida por el grueso de una ciudadanía que políticamente había sido más bien átona. Y fue asumido también, ni que fuera más por pragmatismo que por convencimiento, por un sector considerable del reformismo franquista que, agazapado como un molusco a la roca del poder, controlaba la transformación del Estado.
Pero en pleno franquismo unas pocas personas se comprometieron para recomponer fragmentos del sueño aplastado. Desde la segunda mitad de los cincuenta, gente que procedía de la victoria y de la derrota, del interior y del exilio, frente al secuestro reaccionario de la nación y la convivencia, se reencontraron para recoser los hilos de una tradición liberal desfibrada a las coordenadas del momento socialdemócrata (lo definió Tony Judt). Así tramaron una hoja de ruta que durante el proceso de la transición fue asumida por el grueso de una ciudadanía que políticamente había sido más bien átona. Y fue asumido también, ni que fuera más por pragmatismo que por convencimiento, por un sector considerable del reformismo franquista que, agazapado como un molusco a la roca del poder, controlaba la transformación del Estado.
Lo que querría recordar, ahora, es que buena parte de aquellos grupos de la oposición española, a pesar de su incapacidad para crear una plataforma única de combate (cuando se crearon, ya se estaba exactamente a la prórroga), sí se dotaron de un discurso de mínimos compartido. Y uno de los núcleos del discurso fue la convicción de que democratización implicaba formalizar la plurinacionalidad del Estado. Para que España pudiera renacer debía reconciliarse institucionalmente con su realidad y este reconocimiento disolvería el ajado nacionalismo centralista. Pero este principio, que fundaba una nueva cultura política en la consideración del otro, no fue aceptado por todos los actores del proceso constituyente. En cada una de las fases del debate, como explican Balfour y Quiroga en España reinventada, no hubo asunto más controvertido. Mientras se acerca el tornado, vale la pena revisarlo.
En la web del Congreso puede escucharse una jornada particular, el pleno del 4 de julio de 1978. Se iniciaban las sesiones para aprobar los artículos de la Constitución. Hablaron portavoces de todas las fuerzas para delimitar los posicionamientos sobre el punto medular: la inclusión del término “nacionalidad” en la carta Magna. El socialista Enrique Tierno Galván –uno de los agentes de la refundación de la conciencia democrática y futuro alcalde de Madrid– reveló un secreto. En la clandestinidad (tal vez en 1965 en Toledo) él y otros opositores habían pactado la denominación de nacionalidad con figuras del catalanismo como medida transaccional para que, llegada la hora de la libertad, no reclamaran un derecho a la autodeterminación que podrían justificar por la opresión a la que la dictadura había sometido a los catalanes en tanto que minoría nacional. Había sido en virtud de aquel pacto, aceptado por los unos y por los otros, que España podía librarse del secuestro con lo que el franquismo lo había tenido cautiva. En Toledo Manuel Fraga, entonces ministro represor, ni estaba ni se lo esperaba. Y en su intervención como diputado al pleno del 4 de julio, la anterior a la de Tierno, afirmó un posicionamiento regionalista, de descentralización administrativo, contrario a la distinción entre regiones y nacionalidades. Con la inclusión de aquel concepto en la carta Magna, advertía, se estaba intentando imponer una ruptura histórica arbitraria. Se cometería el error de Azaña (“basta ver la historia completa de lo que ocurrió entonces”). Vaciar de significado la noción de nacionalidad fue su objetivo, compartido de facto por una UCD que sentó las bases técnicas del café para todos, bloqueando la consolidación de un cambio auténtico de cultura política con respecto a la cuestión territorial.
Mientras el nacionalismo catalán pudo ir tirando avanzando por la vía autonomista, se convivió con aquella tara. Pero cuando Aznar –lector, dijo, de Azaña y Cernuda– decretó el fin de la ambigüedad, el problema, tras veinte años de nacionalización pujolista, se había envenenado. La alternativa para resolverlo fue la reforma estatutaria. Ninguno de los implicados, sin embargo, asumió el capital desafío planteado. Porque la única salida realista al callejón sin salida, ayer como hoy, exigía obtener el compromiso español para reintegrar al término nacionalidad su contenido potencial. Eso o la muerte de España. El resto es mala poesía.
Jordi Amat, escritor.
