El arrollador éxito taquillero de la película «Ocho apellidos vascos» ha constituido un fenómeno que sobrepasa el ámbito cinematográfico para adentrarse en el sociológico, pero no ha estado libre de ciertas objeciones desde el punto de vista ético que –creo– invitan a una reflexión sobre el papel del humor en relación con la tragedia vasca y su parodia. El tema exige andar con tiento, pues la descalificación categórica y precipitada del humor por sí mismo, y porque se le suponga en su naturaleza una frivolidad impropia para tratar cualquier doloroso asunto, resulta a todas luces improcedente ya que alcanzaría hasta a los mismos chistes de Gila sobre la guerra. ¿Qué tema hay más doloroso, más sangrante y por desgracia más vigente que la guerra?
Hay un humor de signo crítico que resulta no ya solo legítimo, sino más necesario que el agua, porque no solo denuncia la barbarie, sino que pone el dedo en la llaga de la ridiculez intrínseca a esta. Como también hay otro humor complaciente y acrítico que, por el contrario, trata de legitimar dicha barbarie y de presentárnosla como graciosa e inocua. El primero ha dado frutos inolvidables como «El gran dictador» de Chaplin. Quizá muchas víctimas del nazismo no estuvieran de humor en 1940 para celebrar esa sátira de Hitler y los suyos, pero llamar a esa película «frívola» por el mero hecho de que apela a la risa del espectador sería no ya injusto sino una frivolidad auténtica. En lo que se refiere al nazismo vasco, las voces más lúcidas de lo que se llamó en su día la ideología constitucionalista son las que usaron el humor para decir que el terrorismo de ETA no solo era trágico, sino también ridículo hasta la extenuación, como todas las formas del totalitarismo. Y luego está, en efecto, el otro humor, el complaciente, el que finge la crítica y hasta la denuncia, pero mira de reojo al poder totalitario para pedirle permiso en cada una de sus calculadas y serviles gracietas.
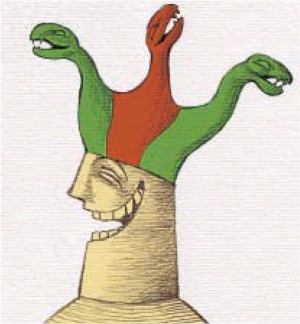 La época de Ibarretxe, o sea, la de la apuesta más radical del secesionismo sabiniano que ha vivido mi tierra después del franquismo, se caracterizó, curiosamente, por un desaforado y sospechoso auge, en su televisión oficial, de los programas de humor que hacían una benigna parodia de lo vasco. Aquel humor tenía cuatro objetivos obvios. El primero era fingir una normalidad social que no había; que no podía haber en la Euskadi de los escoltados y del desafío «soberanista». El segundo objetivo de ese humor era proporcionarle un rostro humano, presentable, al nacionalismo instalado en el poder y fanatizado con la ofensiva de la autodeterminación, el Plan del Estado Libre Asociado y el desprecio –cuando no el odio– a las víctimas, como a los ciudadanos amenazados de muerte. Si el primer objetivo consistía en demostrar que «los vascos sabíamos reírnos de nosotros mismos», el segundo era más concreto: «Los nacionalistas sabían autocriticarse, luego no eran tan fanáticos». El tercer objetivo de aquel humor dirigido desde arriba era la exaltación costumbrista del paletismo como seña de identidad nacional. Se reivindicaba aquello mismo que se parodiaba con una fórmula que no era nueva y que ya había descubierto muchos años atrás el cine franquista que se reía de las toscas salidas de Paco Martínez Soria, pero a la vez nos hacía ver en ellas unos valores genuinos y esenciales del alma española que siempre acababan aflorando triunfantes; una autenticidad, una inteligencia, una sabiduría populares y superiores a la sofisticación culta, moderna y afectada del señorito de ciudad. Finalmente, el cuarto y nada inocente objetivo de aquel humor de la era Ibarretxe era meter en ese paquete de la reivindicación «kasticista» no ya solo los valores nacionalistas, sino el propio terrorismo. Se trataba de presentar como algo simpático y genuino la cabezonería independentista, los tics xenófobos, la cerrazón sectaria y la propia violencia. De aquella época son los episodios de «Vaya semanita» en los que convivían en el mismo hogar unos «sufridos» padres como del PNV, un hijo ertzaina y otro borrokilla al que en un sketch se le veía parodiar un anuncio de Coca-Cola sustituyendo las botellas del célebre refresco por cócteles molotov. En aquellas imágenes, la pretendida desdramatización de la situación vasca llegaba a presentar el escuadrismo criminal como algo venial. Llegaba, en fin, a la desconsideración expresa e hiriente hacia quienes perecieron o quedaron marcados de por vida por uno de esos envases cargados de líquido inflamable. La complacencia social era aún tan generalizada en aquella época (hablo de los años 2003, 2004, 2005…) que la propia María San Gil se dejó entrevistar en dicho programa para deshacerse en elogios hacia este y sus responsables.
La época de Ibarretxe, o sea, la de la apuesta más radical del secesionismo sabiniano que ha vivido mi tierra después del franquismo, se caracterizó, curiosamente, por un desaforado y sospechoso auge, en su televisión oficial, de los programas de humor que hacían una benigna parodia de lo vasco. Aquel humor tenía cuatro objetivos obvios. El primero era fingir una normalidad social que no había; que no podía haber en la Euskadi de los escoltados y del desafío «soberanista». El segundo objetivo de ese humor era proporcionarle un rostro humano, presentable, al nacionalismo instalado en el poder y fanatizado con la ofensiva de la autodeterminación, el Plan del Estado Libre Asociado y el desprecio –cuando no el odio– a las víctimas, como a los ciudadanos amenazados de muerte. Si el primer objetivo consistía en demostrar que «los vascos sabíamos reírnos de nosotros mismos», el segundo era más concreto: «Los nacionalistas sabían autocriticarse, luego no eran tan fanáticos». El tercer objetivo de aquel humor dirigido desde arriba era la exaltación costumbrista del paletismo como seña de identidad nacional. Se reivindicaba aquello mismo que se parodiaba con una fórmula que no era nueva y que ya había descubierto muchos años atrás el cine franquista que se reía de las toscas salidas de Paco Martínez Soria, pero a la vez nos hacía ver en ellas unos valores genuinos y esenciales del alma española que siempre acababan aflorando triunfantes; una autenticidad, una inteligencia, una sabiduría populares y superiores a la sofisticación culta, moderna y afectada del señorito de ciudad. Finalmente, el cuarto y nada inocente objetivo de aquel humor de la era Ibarretxe era meter en ese paquete de la reivindicación «kasticista» no ya solo los valores nacionalistas, sino el propio terrorismo. Se trataba de presentar como algo simpático y genuino la cabezonería independentista, los tics xenófobos, la cerrazón sectaria y la propia violencia. De aquella época son los episodios de «Vaya semanita» en los que convivían en el mismo hogar unos «sufridos» padres como del PNV, un hijo ertzaina y otro borrokilla al que en un sketch se le veía parodiar un anuncio de Coca-Cola sustituyendo las botellas del célebre refresco por cócteles molotov. En aquellas imágenes, la pretendida desdramatización de la situación vasca llegaba a presentar el escuadrismo criminal como algo venial. Llegaba, en fin, a la desconsideración expresa e hiriente hacia quienes perecieron o quedaron marcados de por vida por uno de esos envases cargados de líquido inflamable. La complacencia social era aún tan generalizada en aquella época (hablo de los años 2003, 2004, 2005…) que la propia María San Gil se dejó entrevistar en dicho programa para deshacerse en elogios hacia este y sus responsables.
No. No estoy diciendo con esto que todas las entregas de «Vaya semanita» hayan exhibido la misma banalización del mal. A lo largo de sus diez años de existencia, ese programa fue experimentando una evolución; un aggiornamento acorde con su difusión y su éxito. En sus parodias sobre los peinados a hacha de las féminas borrokas no hallaremos una valiente denuncia del totalitarismo etarra, pero tampoco veremos ya aquel baboso compadreo con la chavalería que ha causado en el País Vasco tanto sufrimiento y horror. Sí vemos en cambio una divertida parodia de la glorificación del feísmo que se desliza más hacia la sátira que hacia la antigua complicidad.
Y así llegamos a la película de Emilio Martínez-Lázaro, cuyo humor es un positivo paso adelante con respecto al de la etapa inicial de «Vaya semanita» aunque, paradójicamente, sus guionistas sean los padres de aquélla y los que marcaron su etapa menos encomiable. Que en este asunto no hay nada casual lo prueba el hecho de que en «Ocho apellidos vascos» sí hay una detectable sensibilidad en el tratamiento del tema. Todo está medido al milímetro. En las imágenes del enfrentamiento de la muchachada radical con la Ertzaintza hay contenedores, megáfonos e ikurriñas, pero no aparece la foto de ningún preso de ETA ni una sola pistola. La mera aparición de uno de esos dos elementos habría congelado la sonrisa del espectador. Por otra parte, los borrokas comparecen como lo que son: unos descerebrados. No es raro que la película sentara mal en ese medio, porque carece de las concesiones a la entrañabilidad de la pandi totalitaria que antes se hacían «desde un semejante pero no similar humor». A estos detalles se añade la propia «tesis» de la película, que no es otra que la cura de humildad «moral» de la protagonista y su padre. Una y otro sucumben al hechizo del Sur mientras el novio andaluz termina sacando su orgullo y dejándole a ella públicamente plantada, hecho ante el cual la chica reacciona tragando hasta con lo insufrible –Los del Río– en un acto de penitencia sin precedentes.
No. No estamos ante una valiente denuncia de ETA, pero tampoco ante un frívolo «déficit ético» en el tratamiento de un tema delicado. Estamos ante una comedia amable hasta donde podía serlo. Y, por el contrario, también ante un logro moral: el desbaratamiento del tópico de que la sociedad española está harta del tema vasco o es indiferente a él. Una película no se convertiría en la más taquillera de la historia del cine español si eso fuera así. Quizá los que despiertan indiferencia o hartazgo son algunos que hablan de ese tema creyendo que tienen su monopolio.
Iñaki Ezquerra, escritor.
