Para algunos países es una desdicha carecer de imagen propia; para otros, pareciera que el riesgo está en tener una imagen demasiado fuerte. Con un perfil consistente ante el mundo, a los españoles tal vez nos tienta el pensamiento de proyectar un perfil más complejo a nuestros propios ojos que a la mirada ajena. Este es lujo propio de países viejos. Ante nuestros pares, sin embargo, hemos sido en distintos tiempos el pueblo más festivo y más ruidoso y también la estampa misma de la gravedad y la circunspección; del mismo modo, nuestra vida pública se ha juzgado paralizada por un sentido oriental del honor tanto como movida por el interés y la astucia. Atajos cognitivos como son, los clichés culturales resultan difíciles de cambiar, pero no son inamovibles. Tampoco lo es la realidad: en menos de dos generaciones, por ejemplo, España pasó del enroque al entusiasmo frente a Europa. Valga tanto como decir que no se sostiene ningún fatalismo hispánico a la hora de trabajar nuestra imagen-país.
España adentro, está entre el lugar común y la pasión inútil preguntarse qué hubiese pasado si -de la expansión comercial a la investigación científica- llegamos a dedicar las energías intelectuales del "problema de España" a afanes menos solipsistas. Aún vivimos ambivalencias en la relación con nuestra propia tierra: en la demoscopia parda de las cenas de estos días, ¿a quién se le haría extraño oír lamentaciones sobre la "España negra" o cargas de profundidad contra nuestro supuesto "país de pandereta"? Irónicamente, no es inexplicable que tales denuestos sean del todo compatibles con el consenso fundamental y terapéutico que ciframos en la frase "como aquí en ninguna parte".
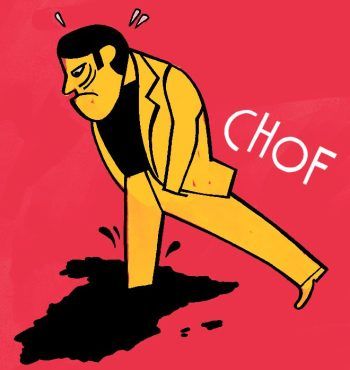 Si cito el "como aquí en ninguna parte" -ese elogio abierto del conformismo- es por la inocencia de nuestra incredulidad cuando otros no comparten nuestro entusiasmo hacia nosotros mismos. Nos creemos -y somos- una fuerza benéfica en el mundo, pero, lamentablemente, criticar a España no ha sido placer privativo de españoles. En la antología de viajeros recopilada por De Prado, estos son algunos de los epígrafes que se nos dedican, con el desdén por la corrección propio del siglo XIX: "a) país de pobres, vagos y mendigos; b) orgullosos, celosos, violentos y trapaceros; c) beatos, intolerantes e incultos". Casanova se hace eco de "la vanidad extrema" con que escuchamos el halago foráneo, pero todavía seremos -claro- más sensibles a la crítica, como observó el viajero Ford: "Nada causa mayor dolor a los españoles que ver volumen tras volumen escrito por extranjeros [...] sobre su país". Es una afirmación que corrobora el sociólogo Pérez-Díaz, para quien ninguna otra sociedad se toma con igual carga dramática lo que de ella se dice desde fuera: a veces parecería que el Economist no escribe mal de nadie más. Como siempre en la vida española, desdramatizar es un deber.
Si cito el "como aquí en ninguna parte" -ese elogio abierto del conformismo- es por la inocencia de nuestra incredulidad cuando otros no comparten nuestro entusiasmo hacia nosotros mismos. Nos creemos -y somos- una fuerza benéfica en el mundo, pero, lamentablemente, criticar a España no ha sido placer privativo de españoles. En la antología de viajeros recopilada por De Prado, estos son algunos de los epígrafes que se nos dedican, con el desdén por la corrección propio del siglo XIX: "a) país de pobres, vagos y mendigos; b) orgullosos, celosos, violentos y trapaceros; c) beatos, intolerantes e incultos". Casanova se hace eco de "la vanidad extrema" con que escuchamos el halago foráneo, pero todavía seremos -claro- más sensibles a la crítica, como observó el viajero Ford: "Nada causa mayor dolor a los españoles que ver volumen tras volumen escrito por extranjeros [...] sobre su país". Es una afirmación que corrobora el sociólogo Pérez-Díaz, para quien ninguna otra sociedad se toma con igual carga dramática lo que de ella se dice desde fuera: a veces parecería que el Economist no escribe mal de nadie más. Como siempre en la vida española, desdramatizar es un deber.
La mirada ajena, en todo caso, ha servido y sigue sirviendo todavía para legitimar e incluso formar nuestra propia identidad: hemos dado a los demás mucho espacio a la hora de construir la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y, del XVIII en adelante, esa imagen, sin duda colorida, no siempre ha sido la más fiel a la realidad ni la más propicia a nuestros intereses. ¿Clichés heredados? El ya antiguo estereotipo galo de la "España indolente", por ejemplo. El tópico, todavía presente, del "mañana, mañana". O, por citar a un decimonónico, la "alegría" propia del país, cifrada en una "vida dedicada al ocio y entregada a la conversación, la siesta, el paseo, la música y la danza" (sic). Orwell -¡Orwell!- lo concreta más: "Gitanos, corridas de toros y canciones en la calle". Y cuesta quitarse ese predicamento romántico. En el año 2000, aún podíamos leer a grandes sabios escribir que "el gusto por las fiestas es compartido por todas las gentes de España", como si no fuese un rasgo antropológico. Según escribe Jiménez Lozano, parece que "España no es España si deja de ser romántica, con su hambre, su ignorancia y sus negros fantasmas". Específicamente, un país marcado desde siglos atrás por la decadencia, tendente al fanatismo e incompatible, por tanto, con la modernidad y sus frutos de democracia y progreso.
De haberles hecho el caso que hacen otros países a los suyos, estos estereotipos incluso tendrían su gracia. Sin embargo, como escribe Burns, "reforzados de generación en generación, tuvieron nefastas consecuencias para la autoestima de muchos españoles y, en definitiva, para la imagen de España". En síntesis, esa invención que siempre supone la mirada del otro iba a tomar a España por "país de anomalías", y así allanar el terreno para una "excepcionalidad hispánica" que no deja de ser una lectura determinista y negativa de nuestra historia y nuestras posibilidades, y que nos ha desmoralizado por ser nosotros los primeros en darle credibilidad. Es la vieja noción, esbozada por Ford, de que España no tendría remedio. Y la hora desgraciada en que, un siglo más tarde, alguien decidió adoptar el lema Spain is different.
El narcisismo resistencialista del Spain is different es una de las maneras en que hemos vivido esa "excepción española". Como sea, la vivencia general es muy otra: la aceptación del canon de la culpa, casi impuesto como un velo melancólico en nuestra mirada a nosotros mismos. Está en nuestra creación, más dada a recrear momentos difíciles que a complacerse en momentos gloriosos. Está en la naturalidad con que nos atribuimos la exclusiva -cainismo, envidia- de culpas universales. En la visión unívocamente condenatoria del papel de España en su expansión atlántica, aun cuando nuestra imaginación contemporánea deba poco al imperio. Este bucle interminable de la culpa, imposible de satisfacer ni de pagar, aflora también con las dudas agónicas en torno al origen de nuestra democracia. Y no es el menor de sus defectos cómo desincentiva la difusión de rasgos positivos de nuestro país, en su historia o en el presente.
En pleno aniversario, gustaría pensar que los españoles del 78 hemos podido, mayoritariamente, convertir este canon de la culpa en una metabolización de la complejidad de nuestro pasado y en un ahondamiento del caudal de nuestra cultura. Veamos el caso de los sefarditas: hace cinco siglos se fueron de la Península; cinco siglos después, se les da la nacionalidad. Con esta restitución, la España constitucional ha querido convertir al viejo país de los exilios en un país de encuentros. Y hoy no hay ninguna de las Españas que no integre el canon de lo español, de nuestros románticos y liberales a nuestros erasmistas o republicanos; de Vives a Servet, de Miró a Goya y de Buñuel a Marañón. En 2018, el Instituto Cervantes de Londres vivió un año de conmemoraciones de Arturo Barea: con plena naturalidad, esta España constitucional abrazaba la memoria de la España exiliada. La del 78 es, por tanto, una España restituida, donde no se excluye a ningún español. Esta "Hispania felix" que da por bueno su pasado es un lugar que todavía hemos conocido en plenitud antes de la crisis. Y que, en cualquier caso, sin fantasmas metafísicos, ya no debe ser vista como una "víctima del sur", sino que debemos abordarla "como un país más, como un país normal", según decía el hispanista Carr.
Sí, a veces una visión más ilustrada de nosotros mismos es más justa. Y ni siquiera debiera cortar las alas de cierta épica inteligible y útil. En 2019 la tenemos a la mano, al celebrar medio milenio del viaje de Magallanes y Elcano y, con ello, conmemorar que, como dijo hermosamente Betancur, "la tierra fue redonda primero en español". Líricas aparte, si esa primera globalización iba a tener marca española, hoy somos partícipes de una cultura global, porque el mundo piensa en inglés y en español, como habrá ocasión de reflexionar en el Congreso Internacional de la Lengua que hemos de celebrar en Rosario este mes de marzo. Hoy somos una provincia más de un dominio hispanófono que -para 2050- alcanzará los 750 millones de personas dedicadas a crear, investigar y comerciar en español. No subestimemos la capacidad de seducción de nuestra cultura. Si no hay ningún motivo para sentirse malditos por la Historia, tampoco lo hay para sentirse amenazados por el futuro. Lo que toca ahora es ser tan buenos en autoexigencia como lo somos en autocrítica.
Ignacio Peyró es escritor, periodista y director del Instituto Cervantes en Londres. Su último libro es Comimos y bebimos. Notas de cocina y vida (Libros del Asteroide).
