En un conocido poema, Becquer sostenía que la poesía es eso que queda una vez nos hemos desprendido de la rima, el metro, la cadencia y “hasta la idea misma”. Para la política, para la mejor política, quizá debamos buscar una definición parecida: lo que queda una vez nos olvidamos de encuestas, broncas, oportunismos y búsquedas de titulares. Eso sí, habría que retener “la idea misma” e, inmediatamente, echarse a llorar, porque esa política, la de las ideas, con principios reconocibles y propuestas institucionales acordes con ellos, resulta infrecuente. La competencia electoral impone palabras vacías, promesas imprecisas y griterío descalificador. Se trata de prometer todo a todo aquel en condiciones de votar, omitir propuestas incómodas, aplazar dificultades y buscar clientes por cualquier esquina. No hay fantasía de votante potencial que no halle su cobijo en los programas. Al final, los partidos que aspiran a gobernar, a conquistar las mayorías a fuerza de borrar las aristas, siempre acaban por encontrarse en torno al votante medio, con programas dulces y biensonantes. El resultado es que, en lo esencial, la música resulta muy parecida. Y como las diferencias son menores hay que gritarlas fuerte y alentar el escándalo por las anécdotas. La política que no puede ser la Academia de Platón acaba en el Patio de Monipodio.
Con este panorama resulta difícil evitar la tentación de ajusticiar políticos, de enfilar a una casta que puede ser cualquiera. Desafortunadamente, el problema no es de los políticos, sino de una dinámica institucional que convierte en inevitables sus procedimientos. No se ganan elecciones recordando verdades amargas y retos fatigosos, enfrentando a los ciudadanos con dificultades hondas, sobre todo, si para resolverlas exigen cambios en sus comportamientos o en sus creencias. Sucede con las amenazas ambientales, con las pensiones futuras y sucedió con la burbuja financiera. A cuenta de otros asuntos, lo resumió Juncker hace un par de años en The Economist: “Sabemos exactamente lo que debemos hacer; lo que no sabemos es cómo salir reelegidos si lo hacemos”. Mejor apuntar a favor de corriente y dejar que el tiempo pase. Y es que no hay modo de rentabilizar en votos actuales la solución a los problemas de mañana, que todavía no se ven, aunque se cultivan ahora.
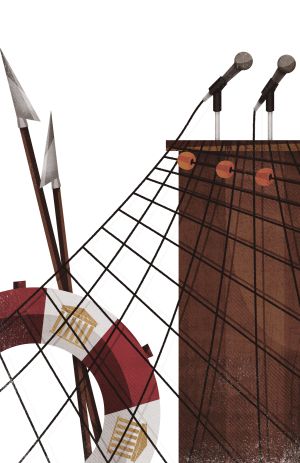 Por eso, todos, si quieren ganar, se arriman al populismo. Pocos ejemplos más elocuentes que la “reacción” ante la crisis. Según cuenta Mariano Guindal en El declive de los dioses, poco antes de la victoria electoral del PSOE, en 2004, el futuro ministro Miguel Sebastián se franqueó con unos periodistas: “Menos mal que no vamos a ganar porque la que viene sobre España es gorda. [Estamos] peor que mal. Tenemos una burbuja inmobiliaria y es inevitable que estalle, y cuando esto ocurra se lo va a llevar todo por delante incluyendo los bancos (...). El Gobierno del PP ha sido un irresponsable. En lugar de frenar la concesión de créditos hipotecarios a través del Banco de España, ha echado más gasolina al fuego con las desgravaciones fiscales”. Ante la pregunta de por qué no abordaban el problema, la respuesta fue una clase de política práctica: “No es un programa electoral para gobernar, sino para que José Luis obtenga un resultado lo suficientemente bueno para salir reelegido secretario general del PSOE en el próximo congreso. Después ya haremos un programa económico en serio para gobernar”. Ganaron las elecciones e ignoraron el problema, porque había que seguir ganando. Se confirmó cuando, ante un tímido intento por parte del PP de señalarlo —en un debate entre Pizarro y Solbes—, los socialistas acusaron a los populares de alarmistas y mentirosos. El PP tampoco levantó mucho la voz. No ignoraba que con malos presagios no se recogen votos y, además, estaba en el origen del lío.
Por eso, todos, si quieren ganar, se arriman al populismo. Pocos ejemplos más elocuentes que la “reacción” ante la crisis. Según cuenta Mariano Guindal en El declive de los dioses, poco antes de la victoria electoral del PSOE, en 2004, el futuro ministro Miguel Sebastián se franqueó con unos periodistas: “Menos mal que no vamos a ganar porque la que viene sobre España es gorda. [Estamos] peor que mal. Tenemos una burbuja inmobiliaria y es inevitable que estalle, y cuando esto ocurra se lo va a llevar todo por delante incluyendo los bancos (...). El Gobierno del PP ha sido un irresponsable. En lugar de frenar la concesión de créditos hipotecarios a través del Banco de España, ha echado más gasolina al fuego con las desgravaciones fiscales”. Ante la pregunta de por qué no abordaban el problema, la respuesta fue una clase de política práctica: “No es un programa electoral para gobernar, sino para que José Luis obtenga un resultado lo suficientemente bueno para salir reelegido secretario general del PSOE en el próximo congreso. Después ya haremos un programa económico en serio para gobernar”. Ganaron las elecciones e ignoraron el problema, porque había que seguir ganando. Se confirmó cuando, ante un tímido intento por parte del PP de señalarlo —en un debate entre Pizarro y Solbes—, los socialistas acusaron a los populares de alarmistas y mentirosos. El PP tampoco levantó mucho la voz. No ignoraba que con malos presagios no se recogen votos y, además, estaba en el origen del lío.
No hay confirmación más rotunda de la naturaleza radical de la patología que el hecho de que afecte también, en otras variantes, a las distintas alternativas regeneracionistas, desde los moderados “de centro”, sin otra identidad que la (subordinada) que le otorga su apelación a los “extremos”, hasta los radicales que, ante las preguntas serias, las que emplazan y dotan de identidad a un proyecto político, se entregan a retóricas atrapalotodo (defendemos esto, lo contrario y lo demás) cuando no a genéricas invocaciones a la democracia, como si la defensa de la participación eximiera de lo que realmente identifica a los partidos: ideas y propuestas.
La democracia no puede ser una excusa para evitar el punto de vista. Un partido no es un Parlamento. Ni siquiera un sóviet. La voz dispersa y plural de la sociedad, que se encauza mediante la participación, no se puede confundir con la de unos partidos, a los que hay que exigir principios y propuestas. Una cosa es que, ante nuevos problemas o ante nuevas informaciones sobre los problemas, quepa la discusión o revisión de propuestas y otro es que la discusión alcance a la identidad de proyecto. Para unirse a un proyecto hay que saber de qué va. Lo que no cabe es decir, como Ada Colau cuando defiende su partido político, que (en su seno) “hay gente abiertamente independentista, otra que no, otra que es federalista, otra a la que no le interesa el tema porque lo considera secundario. Pero el mínimo común es democracia”. O sea, que hay unos que quieren excluir de la ciudadanía a los otros, pero ya verá. Más transversal, imposible. Ni Pío Caballinas cuando decía: “Hemos ganado. Lo que no sé es quiénes”.
La defensa de la democracia participativa no nos exime de precisar las ideas que defendemos en el ejercicio de la democracia. Confundir unas cosas con otras, las ideas con (el conjuro de la apelación a) los procedimientos, es el germen del peor populismo. Por ese camino siempre asoman demiurgos que presentan sus ocurrencias y simplificaciones como la voz del pueblo. Las inevitablemente opacas y, muchas veces, contradictorias opiniones ciudadanas son un tributo inevitable de la democracia y, como nos ha mostrado la mejor teoría social, no admiten interpretaciones sencillas. La tarea de las instituciones es darles cauce, sin trampas, mediante un debate democrático que requiere del matiz y la precisión, de la pauta y el procedimiento. Las consignas y las tertulias son otro negocio.
La buena política apunta a principios e instituciones. Principios, conviene aclarar, que nada tienen que ver con la moralina gestera del golpe en el atril o de la sonrisa perdonavidas. No hay peor enemigo de la discusión política que las autoproclamadas superioridades morales, esa disposición que da en presumir que mientras nosotros defendemos nuestras ideas por convencimiento, los rivales, comprometidos con oscuros intereses, no creen sinceramente en lo que dicen ni buscan respuestas a los problemas colectivos. Quien asume eso desprecia a sus conciudadanos y, en el camino, abdica de la mejor democracia, asociada a una discusión pública que resulta imposible cuando se parte de que los demás tienen un trato insincero con sus ideas. No cabe debate político si te descalifico como interlocutor.
Adoptar esta visión no equivale a entibiar el debate político. Al revés, supone debate ideológico en el mejor sentido y, entre otras cosas, reconocer la nitidez de clásicas coordenadas políticas, comenzando por el maltratado eje izquierda-derecha, del que tantos huyen. Al menos en el plano de los conceptos las distinciones conceptuales son obligadas, si hay afán de verdad. Así, por ejemplo, queda mucho por discutir y matizar en torno a contraposiciones como igualdad y libertad o entre eficiencia y equidad y sobre sus implicaciones institucionales. Debates que no se resuelven con repentizaciones de café, sociología de asamblea ni trovos maoístas. Tampoco con huidizas apelaciones a “nuevos tiempos”. La vigencia normativa de las ideas —aunque no la materialización institucional— resulta independiente de lo que pase en el mundo, de éxitos o fracasos electorales. Dicho de otro modo, si mañana desaparecieran todos los socialistas del mundo, la idea del socialismo quedaría intacta.
Otra cosa es que, en la fatigada política diaria, sometida a retos imprevistos y a los tributos de la competencia política, las trazas se emborronen. Pero esas circunstancias dejan intactos los principios, como dejan indemnes a los conceptos de inteligencia y belleza el triste hecho de que muchos de nosotros seamos necios y patibularios. Hasta para reconocer que estamos ante un borrón hay que saber qué es el trazo limpio. Incluso si llega la hora de emborronar. Lo importante es no descuidar que el que las reglas de nuestras democracias nos impongan ciertas estrategias y procedimientos no nos obliga a convertir los borrones en doctrina política.
Félix Ovejero es profesor de la Universidad de Barcelona.
