A Borges lo seguía día y noche un detective durante el segundo Gobierno peronista. Esa extraña sombra que le pisaba los talones era un aviso y una represalia: te estamos vigilando, nunca olvidaremos tu disidencia ni tu última afrenta. Borges se había negado a colgar retratos de Perón y Evita en los salones de la Sociedad Argentina de Escritores, y los funcionarios del caudillo procedieron entonces a su clausura. Cuando el filósofo Julián Marías llegó por primera vez a Buenos Aires, el autor de 'El Aleph' sintió impotencia porque no podía recibirlo con honores; lo salvó un amigo que consiguió un cordero y el dueño de un café que se ofreció a asarlo: montaron así un modesto agasajo, y al final Borges invitó a don Julián a visitar el edificio clausurado. Alumbrados con velas, porque el Gobierno les había cortado hasta la luz, los dos escritores recorrieron en esa suerte de clandestinidad susurrante aquel templo de la literatura. Cuando hace unos años narré en detalle esta pequeña historia y la vinculé con algunos hostigamientos que los herederos políticos de Perón estaban operando en mi país, Javier Marías me agradeció el recuerdo y me dijo: «Veo que el populismo volvió a las andadas en la Argentina. Qué cosa más desgraciada y estúpida».
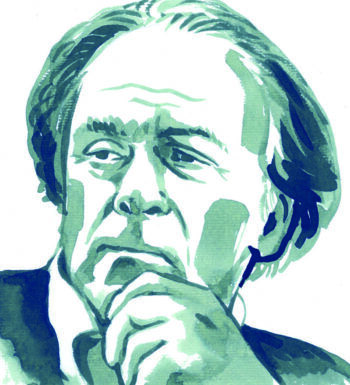 Buenos Aires siempre fue, para él, aquella lejana ciudad del sur del mundo hacia donde partía muy seguido su padre. La última vez que Javier estuvo allí tomamos el té en Croque Madame, y me di cuenta de que no tenía dimensión real de la increíble fama alcanzada por su padre, que era recibido en mi patria como un sabio, entrevistado largamente en horarios centrales de la televisión abierta, acosado con pedidos de autógrafos en las calles y que ocupaba, naturalmente, el rol fundamental que antes había cumplido entre nosotros Ortega y Gasset. En aquella larga tarde porteña hablamos de todo, pero principalmente de Borges y de Sherlock Holmes, una doble e intensa afición que compartíamos. También hablamos de su extraordinario procedimiento narrativo, que consistía en la improvisación diaria: avanzar con la sensación frecuente de no tener nada. Hasta tenerlo todo.
Buenos Aires siempre fue, para él, aquella lejana ciudad del sur del mundo hacia donde partía muy seguido su padre. La última vez que Javier estuvo allí tomamos el té en Croque Madame, y me di cuenta de que no tenía dimensión real de la increíble fama alcanzada por su padre, que era recibido en mi patria como un sabio, entrevistado largamente en horarios centrales de la televisión abierta, acosado con pedidos de autógrafos en las calles y que ocupaba, naturalmente, el rol fundamental que antes había cumplido entre nosotros Ortega y Gasset. En aquella larga tarde porteña hablamos de todo, pero principalmente de Borges y de Sherlock Holmes, una doble e intensa afición que compartíamos. También hablamos de su extraordinario procedimiento narrativo, que consistía en la improvisación diaria: avanzar con la sensación frecuente de no tener nada. Hasta tenerlo todo.
Le dije algo en lo que sigo creyendo: sus novelas reflexivas funden frecuentemente el pensamiento con la ficción. Son novelas del pensamiento, y por lo tanto, deudoras secretas del oficio de su padre. También creo que cuando sus artículos de prensa se publiquen en un solo volumen tendremos cabal conciencia de que ésa no solo es una de las crónicas testimoniales más fascinantes de estos últimos treinta años, sino un ensayo decisivo que los historiadores del futuro deberán consultar para comprender las modas pasajeras que hemos practicado, los malentendidos en que caíamos, la idioteces que sosteníamos con pomposa convicción, los sentimientos polarizados y las costumbres íntimas de las mujeres y hombres de este tiempo. Cada pieza es un mosaico, y al final ese puzle formará de manera indubitable nuestro rostro mañana.
Una vez en Madrid vino a la presentación de una de mis novelas y le pregunté si no sentía miedo por las feroces críticas que sus artículos desataban. Se encogió de hombros y me respondió que los escribía precisamente trabajan para lograr ese efecto. Todavía las redes sociales no armaban estas tormentas de amedrentamiento y prohibición, ni los medios eran tan penosamente proclives a otorgarles a sus audiencias el aberrante derecho de censura. Siendo un votante histórico de la centroizquierda procuraba ser flexible pero justo: antes que a cualquier partido vigilaba la salud integral del sistema democrático, con sus contrapesos y alternancias.
Es precisamente por eso que le parecía incomprensible la frivolidad con que el progresismo europeo celebraba -también con una suma de paternalismo hipócrita, interés pecuniario y complicidad criminal- las actuales tiranías de la izquierda latinoamericana y habilitaba a su vez nuevas inquisiciones amparadas en lo 'políticamente correcto', que Javier refutaba con lúcido sentido común, no sin pagar un alto precio por la osadía: en estas épocas de paradójica intolerancia una opinión puede significar la cancelación de toda una obra artística. Para vengarse de sus espinosos artículos, algunos lectores eran capaces de renunciar a sus extraordinarias novelas. No parecía preocuparle, tenía una valentía intelectual enorme, y no se dejaba chantajear por el público, ni por la crítica académica ni por los consensos de excelencia acerca de la literatura y el cine. Le parecía indigno ser un obediente y sumarse a la demagogia, y le preocupaban más los idiotas que los malvados, por eso me envió a Buenos Aires un ejemplar de 'Cuando los tontos mandan': leídas todas juntas esas reflexiones a contracorriente cortan el aliento.
Siempre me escribió para agradecerme acciones por las que, en realidad, yo debía ser el agradecido: cuando fundé, por ejemplo, la revista literaria del diario 'La Nación' y lo coloqué en una de las primeras portadas junto a Arturo Pérez-Reverte ('El agua y el aceite') o cuando cité de manera entusiasta uno de sus antológicos aguafuertes costumbristas en mi discurso de aceptación en la Academia Argentina de Letras ('El articulismo como una de las bellas artes'). Me escribía mensajes en su máquina antediluviana, y su asistente los escaneaba y me los enviaba por email.
Lo veía en Madrid, porque ya no le gustaba meterse doce horas en un avión y cruzar el océano, y recuerdo especialmente una oportunidad en que participé, como miembro correspondiente, de una sesión de la Real Academia Española: me sentaron entre Javier y Arturo, y me reí con las ironías filosas que se dedicaban. Luego los tres atravesamos la ciudad, en un invierno crudo, y vi que ambos competían por enumerar los infinitos libros leídos en sus infancias, hasta que Javier se detuvo en una esquina y dijo con sorna: «Pero Arturo, me asombra que leyeras tantos textos para niñas». Al llegar a la Cava Baja nos despedimos. Nos confesó allí, un tanto sombrío, que evaluaba retirarse por completo de la vida pública para dedicarse sólo a leer y a escribir. Parecía harto de las pérdidas de tiempo, y principalmente de los tontos, que con su muerte volvieron a ganar la batalla.
Jorge Fernández Díaz es miembro de la Academia Argentina de Letras.
