La tramitación del anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal recientemente anunciada abre de nuevo el debate sobre un cambio de modelo de proceso penal en nuestro país. Su precedente de 2011, aunque nació inviable por la proximidad del fin de la legislatura, intentó demostrar que era posible dejar de percibir el proceso como una carrera de obstáculos en la que el objetivo de «castigar» al delincuente exige superar los filtros que impone el respeto a sus derechos fundamentales. Esa visión, resultante del impacto constitucional sobre la normativa alumbrada a finales del siglo XIX y empeorada por el franquismo, ha terminado convirtiendo la legislación procesal penal en un cubo de Rubik cuyas caras cada vez más desordenadas giran en torno a un núcleo de turbia confusión conceptual.
Aquel texto de hace nueve años no pretendía solo dotar de mayor celeridad o eficacia a los procedimientos, sino que los derechos fundamentales pasaran de operar como límites del proceso a conformar su base esencial. Se trataba de convertir la presunción de inocencia y la defensa del investigado, pero también la tutela judicial efectiva de las víctimas, de los perjudicados, y, en fin, del conjunto de la ciudadanía, en el fundamento lógico y el motor del procedimiento penal.
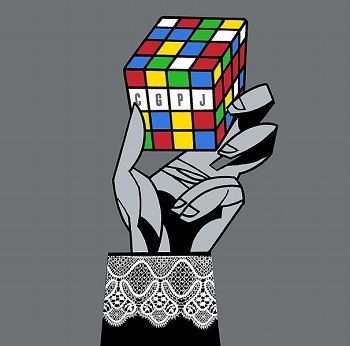 Ese cambio de perspectiva afecta en especial al modo de decidir sobre la investigación del delito y de llevarla a cabo hasta fundamentar –o no– una acusación. El modelo histórico asigna al juez de instrucción esa tarea, y también la de garantizar los derechos de los afectados, mostrando así su propio talón de Aquiles: por muy íntegro e independiente que sea, nadie es buen juez de sus propios actos. Como dice el profesor Tomás Vives, no se puede ser espada y escudo al mismo tiempo. En la democracia moderna, desde su constitucionalización a finales del siglo XVIII, la garantía eficaz de los derechos depende del equilibrio de los poderes, de la división de sus funciones y del cruce de los controles. El fiscal investiga y, en su caso, acusa, el acusado se defiende, y el juez arbitra y vigila la legalidad de las actuaciones, especialmente en el plano de la tutela de los derechos fundamentales.
Ese cambio de perspectiva afecta en especial al modo de decidir sobre la investigación del delito y de llevarla a cabo hasta fundamentar –o no– una acusación. El modelo histórico asigna al juez de instrucción esa tarea, y también la de garantizar los derechos de los afectados, mostrando así su propio talón de Aquiles: por muy íntegro e independiente que sea, nadie es buen juez de sus propios actos. Como dice el profesor Tomás Vives, no se puede ser espada y escudo al mismo tiempo. En la democracia moderna, desde su constitucionalización a finales del siglo XVIII, la garantía eficaz de los derechos depende del equilibrio de los poderes, de la división de sus funciones y del cruce de los controles. El fiscal investiga y, en su caso, acusa, el acusado se defiende, y el juez arbitra y vigila la legalidad de las actuaciones, especialmente en el plano de la tutela de los derechos fundamentales.
El esfuerzo de 2011 fructificó. Prueba de ello es que dos años después un Gobierno de otro signo político volvió a intentarlo, aunque la propuesta de Código Procesal Penal de 2013 no cuajó en un proyecto normativo, quizá porque se parecía a la anterior en todo menos en lo más importante, que era, precisamente, la asunción sincera y decidida de ese giro conceptual. Frente al coste desproporcionado de una transformación lampedusiana, sin duda fue menos gravoso aprovechar las mejoras técnicas que aquel texto incluía para dar respuesta urgente –a través de una enésima reforma parcial, en 2015– a ciertas carencias graves que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos venían señalando.
Esos avances se han incorporado en su mayoría al recién presentado anteproyecto, que básicamente constituye una revisión actualizada del de 2011, enriquecida con esa valiosa aportación y modificada con algunas correcciones (en materia de derecho de defensa, por ejemplo) fruto de la aceptación de opiniones críticas que parecían fundadamente justificadas.
El resultado de esa labor queda expuesto ahora a un debate abierto que, más allá de los informes institucionales que han de acompañar a todo proyecto de ley, incluirá al mundo académico, a los profesionales y funcionarios que trabajan en la Justicia penal, a los representantes políticos e incluso a los opinadores habituales. Y, por supuesto, al conjunto de los ciudadanos, titulares por definición de los derechos y libertades en juego.
En el punto de partida, estas líneas escritas por quien, igual que en 2011, ha tenido la satisfacción profesional de colaborar modestamente en la elaboración del texto prelegislativo, no buscan defender su contenido –tiempo y ocasión habrá quizá para ello–, sino suplicar a quienes intervengan en ese debate desde el ámbito profesional o de representación u opinión pública que hagan el esfuerzo de construir su criterio sobre la base de una previa y, a ser posible, completa lectura, y no sobre prejuicios, sobreentendidos, presunciones o tópicos predeterminados por un relato, como se dice ahora, ajeno al contenido real del anteproyecto.
De hecho, no había transcurrido el tiempo que lleva leer el índice cuando ya surgieron anticipos críticos sorprendentemente concluyentes. El más fácil expresa el recelo frente a la idea de dar o pasar la instrucción penal de los jueces a los fiscales, a partir de un juicio negativo sobre la capacidad de imparcialidad de la Fiscalía. Como el lenguaje no suele ser inocuo, conste que el mero uso de esos términos ya revela que quien los emplea con afán discrepante en realidad no ha comprendido o no quiere comprender. Lejos de trasplantar el omnímodo poder del juez de instrucción al fiscal, se trata precisamente de asegurar que las decisiones de investigar o no hacerlo, determinar a quién se investiga, durante cuánto tiempo, por qué medios y por qué delitos, las tome un órgano especializado en ello, y que su control de legalidad sea real y eficazmente asumido por otro órgano distinto que, al no hallarse implicado en los motivos concretos que inspiran tales decisiones, y por tanto desde una verdadera posición institucional de imparcialidad (checks and balances, recuérdese), pueda corregirlas o revocarlas garantizando, como se ha dicho, la igualdad en el pleno ejercicio de los derechos de todos los implicados. En ese modelo, ampliamente extendido por el mundo, el Fiscal no «asume la instrucción». Este concepto heredado del régimen inquisitorial, que ni siquiera entienden los juristas de muchos países, queda extinguido y superado, como ya deseó Alonso Martínez al firmar en 1882 la ley vigente, por ese nuevo proceso que se erige sobre cimientos característicamente democráticos.
Dicho esto, y dado que la condición de juez o fiscal depende en parte del azar y de circunstancias personales –la vía de acceso es común a ambas carreras–, habrá que entender que el problema no son los individuos, sino la institución. En particular ha cundido la idea de que el foco del mal se ubica en el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado. Ciertamente es un problema, de imagen y de fondo. Pero aunque su regulación constitucional resta margen de maniobra, un ejercicio suficiente de imaginación puede permitir, si de verdad las fuerzas políticas lo desean (esa es la clave), mejoras como la que ya tuvo lugar en 2007, cuando se excluyó la posibilidad de que el Gobierno pueda cesar al Fiscal a su antojo. Hay fórmulas para fijar requisitos y condiciones de ese nombramiento que, sin alterar su legitimidad constitucional, permitan rebajar su sesgo político, descartando desde luego alguna reciente sugerencia dirigida a convertir además esa decisión del Gobierno en un trampolín profesional, a modo de puerta giratoria hacia dentro.
En cualquier caso, el nombramiento del Fiscal General no es lo más importante. Se necesita una revisión integral de la organización y el funcionamiento de la Fiscalía, conducente entre otras cosas a un profundo cambio de mentalidad de los propios fiscales que permita conjurar cualquier riesgo de inercia mimética de la función o la organización del modelo de instrucción judicial. La sustitución de la rígida jerarquía por la colegialidad y el trabajo en equipo (algo apunta el anteproyecto en esa línea), como germen de la imparcialidad colectivamente reflexionada que define González-Cuéllar, exige también ahondar en la responsabilidad individual y en la transparencia de las decisiones, materia esta, por cierto, cuya regulación –quizá también pendiente de una lectura más detenida– parece preocupar a algún sector de la profesión periodística.
La reorganización interna, redefiniendo cargos y funciones para crear una auténtica carrera profesional verdaderamente basada en el mérito y la capacidad, y la realización del mandato constitucional de que la Fiscalía actúe mediante «órganos propios», poniendo fin a la férrea y paralizante dependencia del Poder Ejecutivo no solo en el terreno presupuestario, sino –aún peor– en el de la gestión y la toma de decisiones en materia de medios, personal, e incluso formación de los fiscales, son, junto a un profundo cambio del modelo de policía judicial, condiciones sine quae non para la viabilidad del proyecto. Si el Gobierno que ha tenido el coraje de lanzarlo en este momento lo tiene también para generar el imprescindible consenso en torno a esos desafíos, el cambio hacia la modernidad debe ser posible.
Pedro Crespo Barquero es fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
