Desde hace varios días, Venezuela vive momentos cruciales. Pudiendo desembocar en una nueva oleada represiva o incluso una contienda civil sangrienta, cabe la opción de que los acontecimientos coronados con el juramento de Juan Guaidó como «presidente encargado» dieran inicio a un proceso de transición que acabe con el régimen «bolivariano» instaurado en 1998. Este es el punto crítico al que el fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han llevado al país caribeño en su carrera por implantar el «socialismo del siglo XXI», arruinando la economía de una nación rica en recursos, aumentando la desnutrición y mortalidad infantil hasta tasas trágicas y provocando un éxodo de tres millones de personas (casi un 10% de la población venezolana) huidas desde 2014. Por supuesto, las políticas populistas aplicadas durante dos largas décadas han contribuido a esos resultados, pero seguramente el fracaso no hubiera llegado a tales extremos si el régimen bolivariano no hubiera tomado la senda autoritaria y criminal por la que ha transitado, sobre todo, durante los últimos años.
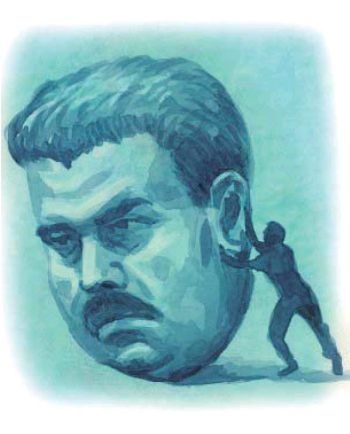 Que el régimen fuera promovido por un militar previamente implicado en un golpe de Estado (1992) y encontrara en la dictadura cubana su primer aliado internacional ya apuntaba desde el principio que el interés de Chávez por las formas y procedimientos democráticos podía resultar meramente retórico e instrumental. A medida que los ingresos obtenidos del petróleo fueron mermando, reduciendo con ello subvenciones y gastos sociales ingentes, primero Chávez y luego Maduro fueron dando los pasos necesarios para ir erosionando la división de poderes y concentrarlos en el Ejecutivo, mientras el resto de instituciones perdían su anterior independencia. El triunfo electoral de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, respondido con estratagemas diversas, hasta inventarse en 2017 una asamblea alternativa integrada solo por elementos afines al gobierno, dio la puntilla a la democracia venezolana. Cuando las reglas e instituciones democráticas dejaron de servir a la revolución la democracia pasó a ser una simple etiqueta con la que camuflar el despotismo cuyo ejercicio se había vuelto indispensable para mantener el poder. Esta deriva política se reflejaría en medidas dirigidas a limitar la libertad de expresión y un número creciente de casos relacionados con la persecución y el encarcelamiento de opositores políticos, violaciones a los derechos humanos, actuaciones brutales contra manifestantes e incluso ejecuciones extrajudiciales. A consecuencia de ello, en junio de 2018 Naciones Unidas informó que la impunidad por violaciones de derechos humanos en Venezuela era «generalizada».
Que el régimen fuera promovido por un militar previamente implicado en un golpe de Estado (1992) y encontrara en la dictadura cubana su primer aliado internacional ya apuntaba desde el principio que el interés de Chávez por las formas y procedimientos democráticos podía resultar meramente retórico e instrumental. A medida que los ingresos obtenidos del petróleo fueron mermando, reduciendo con ello subvenciones y gastos sociales ingentes, primero Chávez y luego Maduro fueron dando los pasos necesarios para ir erosionando la división de poderes y concentrarlos en el Ejecutivo, mientras el resto de instituciones perdían su anterior independencia. El triunfo electoral de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, respondido con estratagemas diversas, hasta inventarse en 2017 una asamblea alternativa integrada solo por elementos afines al gobierno, dio la puntilla a la democracia venezolana. Cuando las reglas e instituciones democráticas dejaron de servir a la revolución la democracia pasó a ser una simple etiqueta con la que camuflar el despotismo cuyo ejercicio se había vuelto indispensable para mantener el poder. Esta deriva política se reflejaría en medidas dirigidas a limitar la libertad de expresión y un número creciente de casos relacionados con la persecución y el encarcelamiento de opositores políticos, violaciones a los derechos humanos, actuaciones brutales contra manifestantes e incluso ejecuciones extrajudiciales. A consecuencia de ello, en junio de 2018 Naciones Unidas informó que la impunidad por violaciones de derechos humanos en Venezuela era «generalizada».
Por si los anteriores perjuicios no fueran bastantes, la evolución del régimen bolivariano propiciaría que Venezuela se convirtiera en uno de los países más inseguros, violentos y corruptos del mundo. Aunque esa tendencia deba bastante a las nefastas políticas económicas desarrolladas desde finales del siglo pasado, el avance del triángulo perverso de corrupción, inseguridad y violencia no solo se explica por la necesidad, sino también por la torpeza con la que los gobiernos de Chávez y Maduro intentaron contener la delincuencia e instrumentarla a su favor. Por ejemplo, se cometió el error de ceder el control de las prisiones venezolanas a los «pranes», o líderes criminales surgidos en su interior, facilitando así los negocios ilícitos dirigidos por esos individuos dentro y fuera del sistema penitenciario y dando lugar a la formación de numerosas estructuras delictivas («megabandas») que ganarían millones de dólares gracias a su implicación en operaciones extorsivas, secuestros y la distribución local de drogas. El desarrollo de una criminalidad organizada interior también fue un resultado no deseado de la estrategia callejera promovida por Chávez para asegurarse apoyos políticos extraoficiales mediante la creación, en 2001, de las agrupaciones políticas irregulares inicialmente conocidas como «círculos bolivarianos» y luego como «colectivos». La disposición de esos grupos a intimidar y reprimir a críticos y opositores se convertiría en un recurso cada vez más valioso para un régimen que no solo los financió y armó generosamente mientras pudo, sino que les transfirió el control de la seguridad de algunos barrios, mientras toleraba el crecimiento de sus ingresos relacionados con la extorsión y la distribución de drogas, el tráfico de alimentos y medicinas y el juego ilegal.
Finalmente, el crimen también llegaría a contaminar al Estado. La infiltración de los poderes públicos por elementos delictivos se había dado antes en Iberoamérica, generando daños enormes a países como Colombia, por citar solo el caso más prominente. Por lo general, tales infiltraciones derivan en la depredación de recursos públicos o, peor aún, en cierta influencia criminal sobre decisiones y resultados políticos, de manera que organizaciones de delincuentes consiguen manipular al Estado, para sangrarle y protegerse de él. Pero en la Venezuela de los últimos años la relación entre crimen y Estado alcanzaría una dimensión casi simbiótica. Debida sobre todo a la codicia de una parte de la dirigencia venezolana y de muchos funcionarios de más alto nivel (incluyendo a muchos altos mandos militares) y facilitada por una corrupción generalizada, las dos formas fundamentales mediante las que se ha consumado la criminalización parcial de las estructuras estatales venezolanas han sido la malversación de fondos públicos (varias decenas o centenas de miles de millones de dólares, según distintas estimaciones) y la colaboración directa con organizaciones autóctonas e internacionales involucradas en el tráfico de cocaína procedente de Colombia. Dicha colaboración se tradujo en la emergencia de múltiples redes criminales descubiertas gracias a investigaciones policiales y judiciales internacionales que han fundamentado acusaciones contra numerosos mandos militares y cargos públicos venezolanos, relativas a su presunta implicación en operaciones de narcotráfico, incluyendo varias dirigidas contra familiares del presidente Maduro y uno de sus vicepresidentes. Siendo imposible cuantificar con fiabilidad los beneficios extraídos de esa relación, no existe duda de que Venezuela lleva camino de convertirse en uno de los puntos neurálgicos del tráfico de cocaína a nivel mundial. Junto con todo lo anterior, en eso se cifra el legado que la revolución bolivariana ha dejado a Venezuela y la suma de razones que han llevado a la oposición a reconocer una presidencia alternativa a la de Nicolás Maduro.
Luis de la Corte Ibáñez es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
