La frase «lejos de nosotros la funesta manía de pensar», que se pronunció en la universidad catalana de Cervera, como una consecuencia del clericalismo, y que Ortega popularizó, responde a la pragmática comodidad de no plantearse demasiados problemas intelectuales en la existencia diaria, que ya, de por sí, requiere nuestras mayores dosis de atención para que no nos engañen, no nos traicionen o nos estafen.
Los refranes fueron, y en algunos lugares lo siguen siendo, una cómoda manera de aportar a nuestros interlocutores una opinión, que no ha precisado de ningún esfuerzo intelectual, excepto el de rebuscar en la memoria. Los refranes, además, están a favor de lo blanco y de lo negro, y lo mismo animan a sentirse confiados con el prójimo que a advertir de la estupidez de creer en la bondad ajena. De esa manera, ante una noticia que nos proporciona el vecino, el amigo o el conocido, podremos coincidir con él o mostrar una posición contraria con un refrán o con otro. En una sociedad iletrada, como lo era la rural del XIX y principios del XX, donde saber leer y escribir alcanzaba a sólo un porcentaje pequeño de la población, los refranes eran el pasaporte para entrar en las conversaciones sin que nadie advirtiera síntomas de analfabetismo.
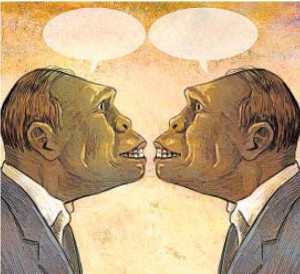 Los refranes, por otro lado, aportaban un matiz de malicia, de ironía, que podía ser refrescante, aunque resultara insoportable el discurso cuajado de ellos, como pone de manifiesto Cervantes en él famoso diálogo entre Don Quijote y Sancho, cuando éste es capaz de sortear una larga conversación sin apearse de los populares aforismos. Unos trescientos años después, Enrique Jardiel Poncela, en una de sus obras de teatro, «Eloisa está debajo de un almendro», crea una situación hilarante, cuando un personaje, como el Sancho de Cervantes, hila un discurso relleno de refranes sobre lo sucedido con otra persona, y muestra su indignación porque su interlocutor le contestó «con un refrán». «¿Qué le contestó con un refrán?» Se asombra el amigo. «Sí, con un refrán», corrobora la esposa del refranero. Y todos quedan escandalizados de la vulgaridad. Jardiel, que escribió los primeros actos más soberbios del teatro de humor, satiriza una costumbre que todavía estaba arraigada entre las clases populares de principios del XX.
Los refranes, por otro lado, aportaban un matiz de malicia, de ironía, que podía ser refrescante, aunque resultara insoportable el discurso cuajado de ellos, como pone de manifiesto Cervantes en él famoso diálogo entre Don Quijote y Sancho, cuando éste es capaz de sortear una larga conversación sin apearse de los populares aforismos. Unos trescientos años después, Enrique Jardiel Poncela, en una de sus obras de teatro, «Eloisa está debajo de un almendro», crea una situación hilarante, cuando un personaje, como el Sancho de Cervantes, hila un discurso relleno de refranes sobre lo sucedido con otra persona, y muestra su indignación porque su interlocutor le contestó «con un refrán». «¿Qué le contestó con un refrán?» Se asombra el amigo. «Sí, con un refrán», corrobora la esposa del refranero. Y todos quedan escandalizados de la vulgaridad. Jardiel, que escribió los primeros actos más soberbios del teatro de humor, satiriza una costumbre que todavía estaba arraigada entre las clases populares de principios del XX.
Nos encontramos en el cuarto lustro del siglo XXI y el refrán está en desuso. Ya no es necesaria la memoria, ni el esfuerzo de archivar, ni el trabajo de buscarlos, porque hemos encontrado una manera mucho más sencilla que el refrán. Se trata de unas locuciones muy simples, de esas que no sólo sirven lo mismo para un roto que para un descosido, sino que desean provocar comprensión con idéntica fórmula, se trate de un parricidio o de la pérdida de un teléfono móvil.
Te encuentras con un conocido, y te pregunta por un amigo en común. Inquieres si está al tanto de las últimas noticias y, ante su ignorancia, le actualizas sobre los últimos sucesos. Su mujer le pidió el divorcio, algo vulgar y cotidiano, pero lo que convierte el chismorreo en algo mucho más insólito es que la señora no se ha marchado con un domador de circo o con un tenor de zarzuela como ocurría antes, ni siquiera con el batería de una orquesta o un cocinero, ambos de fusión –tanto la orquesta como la cocina– sino con una señora que vendía cremas hidratantes. Tú, que todavía no eres lo suficientemente progresista, te sientes impactado, y le refieres lo insólito de que una señora se dedique a vender cremas faciales a domicilio y te levante a la mujer, entre bote y bote, pero el otro, tras escucharte con aparente atención, te responde: «Es lo que hay».
Dejemos los acontecimientos de alcoba y pasemos a los asuntos laborales. Al amigo en cuestión, le han birlado la cátedra. Tras muchos años de profesorado, cuando el tribunal correspondiente le había hecho llegar el recado de que ya le tocaba y que podía presentarse, lo hace convencido de que se va a hacer justicia. Pero a última hora el tribunal sufre insoportables presiones de un poderoso personaje político, que tiene un candidato para la cátedra. El tribunal resiste. Pero el poderoso político ofrece contrapartidas tan irresistibles a dos de los miembros del tribunal que la cátedra se la birlan y se la conceden al recomendado. Todo esto lo has contado con la esperanza de que el otro se indigne, como lo estás tú, ante la injusticia, ante la corrupción académica, ante este espeso ambiente de sociedad corrompida, y entonces el otro te responde: «Ya te digo».
No, por favor, tú no me has dicho nada. El que ha dicho algo, el que ha enunciado una situación irrespirable, durante un periodo de tiempo bastante largo, he sido yo. Y esperaba que te unieras a mi enfado, que me aportaras alguna ironía, hombre, incluso un refrán, pero no esa memez de analfabeto, esa locución que lleva implícito un desprecio terrible para la persona que te ha estado hablando.
Cualquier día un filósofo le hablará a otro de su interpretación de Wittgenstein, del que Bernard Shaw decía que sólo lo entendía cuando estaba griposo, y enumerará con cuidado su punto de vista, su evolución sobre lo que pensaba antes y lo que interpreta ahora y, a lo peor, el otro filósofo le responde con enorme comprensión: «Ya te digo».
La síntesis es el esfuerzo intelectual que viene tras el análisis. Analizar es mucho más sencillo que resumir, y una muestra de la inteligencia del individuo, pero la síntesis de la nada, el resumen de la vacuidad, es una muestra de regresión, una vuelta al analfabetismo funcional, disimulado, no por refranes, sino por frases inanes con las que el ignorante se asoma a una catástrofe ferroviaria o a una revolución social, a unas elecciones generales o a la educación de un hijo, con ese nihilismo de los que no entienden de dónde viene el nihilismo, ni lo que es.
Si algo caracteriza a los pueblos mediterráneos es que hablan más que piensan, pero la conversación invita a reflexiones sobre la marcha, a extraer pensamientos, aunque sean compulsivos, a discurrir y a asociar, porque la asociación de hechos, datos y circunstancias es el cimiento de la inteligencia, y lo mismo le sirven al científico investigador que al vendedor de cosméticos a domicilio. Ahora bien, si hasta la conversación se reduce a «Yo, Tarzán; tú, Chita», si reaccionamos ante la comunicación de los demás con el automatismo de una máquina –«su tabaco, gracias»– entonces los seis mil años de escritura van a quedar reducidos a media docena de expresiones para las que ni siquiera habrá que asistir a la escuela. También hay ascensores que hablan y te explican que se cierran las puertas, que se abren, o en que planta te encuentras. Pero no me resigno a tener que pasarme la vida hablando con los ascensores. Eso sí, al que me suelte un «es lo que hay» o un «ya te digo», lo clasificaré en el apartado de los ascensores desalfabetizados, esos seres que retroceden, poco a poco, hacia la tribu gutural.
Luis del Val, escritor.
